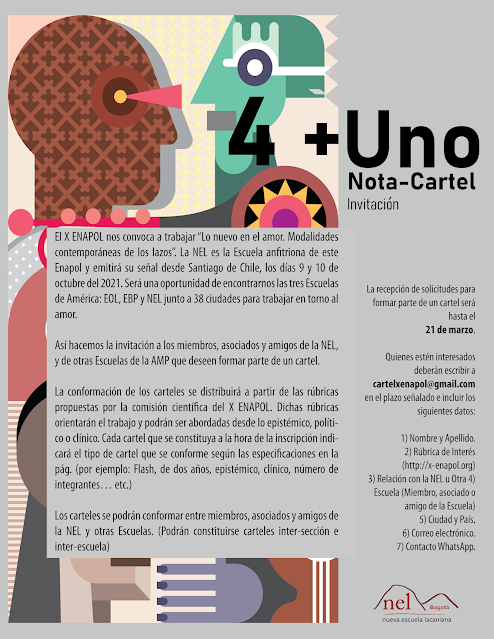La NEL-Bogotá pone en acto el deseo de inscribir y articular la lógica de la experiencia del inconsciente a la del trabajo de una colectividad que tiene como fin desarrollar el psicoanálisis a partir del anudamiento de la teoría, la política y la clínica, en el marco de la Escuela de Lacan.
Mostrando entradas con la etiqueta Carteles. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carteles. Mostrar todas las entradas
viernes, 26 de marzo de 2021
viernes, 19 de marzo de 2021
martes, 1 de mayo de 2018
Varios sobre Carteles
BUSCA CARTELES
CARTELES BOGOTÁ 2017- 2018
Por: Laura Arciniegas
[...] Orientados en la política de la NEL, que pone el acento en dos elementos centrales: dar al pase un lugar central en la escuela, y ubicar al cartel en un lugar privilegiado en el trabajo de escuela, deseo hoy en este espacio, hacer una pequeña puntuación de textos orientadores en esta perspectiva. Habrán ustedes ya leído las reflexiones que la actual comisión de Carteles de la NEL, Coordinado por Claudia Velázquez ha presentado a la NEL y que salió hace unas semanas por NEL Noticias donde se recogen las ideas, preguntas y experiencias que surgen de un intercambio y diálogo con las diferentes sedes y delegaciones de la NEL.
27.VII.17
PRODUCTOS DE CARTEL 2016:
La belleza más allá del cuerpo-imagen
Antígona y Lol. V. Stein
Beatriz García Moreno
Miembro NEL Bogotá
Imagen, cuerpo y belleza, son temas permanentes en el desarrollo de las teorías tanto de Freud, como de Lacan. Este último en su Estadío del espejo (Lacan, 1998:86-93) siguiendo a Freud, sitúa la imagen especular como la que otorga forma y unidad del cuerpo imaginario, y agrega que ésta abre la posibilidad de reconocer al otro semejante. Esto lo argumenta, enfatizando en la necesidad del reconocimiento del Otro que le permite un lugar en el registro de lo simbólico. Lacan también se detiene en las teorías de Freud sobre la sublimación como un destino de la pulsión, pero de modo particular, se pregunta por la función de lo bello, y al abordar la pulsión escópica, señala la función de la imagen que a la vez que atrapa y hace pantalla a lo real, puede abrir camino al surgimiento de un goce deslocalizado, y a la manifestación de la belleza, unida a un cuerpo más allá de la imagen. Pero ¿De qué trata la belleza en el psicoanálisis? ¿por qué Lacan, habla de deseo y de pasiones cuando se refiere a la belleza?,¿a qué cuerpo, más allá del que otorga la imagen especular, se refiere en su abordaje?
______________________________________________________
Tabucchi y la pregunta por la letra
Por: Luz Adriana Mantilla
Asociada NEL-Bogotá
A partir de una novela escrita que surge de una pesadilla, empieza para mí una pregunta por la letra, por lo escrito como marca. La letra resultó ser un camino que logró hacer reflexión sobre la función[1] que puede tener lo escrito a la luz del horror surgido de una pesadilla, del horror manifiesto como un goce excesivo que se hace presente para el sujeto, un goce contingente a modo de encuentro, donde el sujeto no logra responder al sin-sentido que lo invade.
Del mismo modo, o al menos en parte, es que Lacan empieza sus elaboraciones sobre la letra, es decir, que partiendo de un texto escrito es que logra preguntarse por esta noción. Esta pregunta tiene sus inicios en el seminario sobre La carta robada donde Lacan empezará una investigación que le ocupará muchos años y que más tarde tomará más fuerza en su texto Clase sobre Lituraterra perteneciente al seminario De un discurso que no fuera de semblante en el que la letra toma peso como noción lacaniana y forma parte de lo que más tarde será un giro en su enseñanza.
[1] El término función es tomado de Lacan, del título que lleva la clase III “La Función de lo escrito” del Seminario 20 Aun, en la que Lacan empieza a ubicar el S1, lo Uno, desplazándose del significante a este S1 como escritura
_________________________________________________
PASIÓN, CUERPO Y ESCRITURA
En la película: MISHIMA: Una vida en cuatro capítulos
Por: Stella Cortés
Asociada NEL-Bogotá
Asociada NEL-Bogotá
Para una mejor comprensión de la película consulté la novela autobiográfica de Mishima, “Confesiones de una máscara”, (1949).
Y con textos de la película que son también de su obra escrita, intento relacionarlos con los conceptos psicoanalíticos de pasión, cuerpo hablante y escabel que aquí se han trabajado.
Yukio Mishima fue uno de los más reconocidos escritores de Japón. A su muerte dejó novelas, películas, historias cortas y ocho volúmenes de ensayos. El 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 cadetes de su ejército privado, entran al Cuartel General de la Armada, toman por la fuerza al Comandante y a todo el Fuerte, y luego pone fin a su vida, abriéndose el vientre ante los ojos del jefe del ejército japonés, en su creación más elaborada.
________________________________________________
Mishima visto por Paul Schrader:
el suicidio como un bello acto
Por: Oscar Romero
Sol
Como una forma de sintetizar el trayecto que describe la película Mishima: una vida en cuatro capítulos, quiero empezar por resaltar el papel del director Paul Schrader, quien además de realizador, es conocido por su ensayo titulado “El estilo trascendental en el cine”. Allí lo trascendental es definido como una vía inmanente de acceder a lo sagrado, entendido como lo ‘absolutamente Otro’[1]. En este sentido vemos cómo en los cuatro capítulos de la vida de Mishima, los elementos fílmicos remiten siempre a algo que está más allá de lo visual, como intentando sondear un espacio invisible. Un elemento que se repite en distintos momentos de la película es el sol. Vemos directamente al sol al principio (como una incógnita despojada de sentido) y al final, (quizás igualmente como una incógnita, pero esta vez cargada de sentidos). Por mencionar los otros momentos en que aparece el sol, aunque ya no directamente, hay una escena de un viaje en crucero que hizo Mishima a Hawái y Grecia donde tomar el sol es para Mishima una posibilidad de liberarse del frío de la literatura y hacer que su cuerpo entre en calor; es el mismo instante del encuentro con la belleza de la escultura griega, que en algún momento colocó en el patio de su casa, como emblema corporal de unión entre arte y ética:
[1] Schrader, Paul. El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer. Ediciones JC. Madrid, 1999 [1972].
___________________________________________________
Por: Orlando Mejía
Miembro AMP
“Mi deseo era predecir y estimar la infinitud de nuestro vasto universo con una acumulación de unidades de red, un negativo de puntos. Cuán profundo es el misterio de la infinidad que es infinita en el cosmos. Percibiendo ese infinito quería ver mi propia vida. Mi vida, un punto, es decir, una partícula entre millones de partículas. Fue en 1959 cuando presenté un manifiesto en el que declaraba que [mi arte] me borraba y borraba a los otros con el vacío de una red tejida con una acumulación astronómica de puntos”.
Para este trabajo, elegí el significante punto y no el de lunares, más usado en España y popularmente asociado al traje de flamenca, porque precisa más el efecto de reducción que quiero destacar en la obra de quien hoy es considerada la artista Japonesa viva más importante en el mundo del arte actual y porque los puntos son parte escencial de la <marca global> que hoy es Yayoi Kusama.
___________________________________________
TEXTOS SOBRE EL CARTEL:
BUSCA CARTELES
Textos de Carteles:
TEXTOS SOBRE EL CARTEL:
BUSCA CARTELES
Para conformar un cartel: en la cartelera de la sede, en el espacio denominado "Busca Carteles", anotar el tema de interés y los datos personales para que otros, con inquietudes afines, se unan; cuando haya 4, una persona de la escuela hará las funciones de "más uno".
También puede enviar esa información por correo electrónico a la siguiente dirección:
INSCRIPCIÓN
Constituido el cartel, se inscribe en la sede de la NEL-Bogotá, dirigiendo un correo a la dirección anotada arriba. El asunto debe decir: Inscripción cartel.
Textos de Carteles:
sábado, 22 de marzo de 2014
Pulsión y Repetición En el Seminario 11
Beatriz García Moreno
En el Seminario 11 (1964) Lacan define la repetición y la pulsión como dos de los cuatro conceptos fundamentales. En el capítulo V, distingue la repetición como Tyche de repetición como automaton. Esta última la define como rememoración, costumbre, habitus, mientras la primera la define como encuentro con lo fallido, con lo que no se reconoce pero irrumpe e interrumpe la cadena significante y hace aparición en el acto fallido, en la ausencia. Lacan vuelve a Freud para mostrar donde aparece la repetición a la manera de acto, de tyche y se refiere al trauma, a los juegos infantiles y a la transferencia.
Lacan recorre cada uno de estos eventos y dice que lo fallido, como lo denomina Freud, se presentó en el psicoanálisis como encuentro con el trauma, con algo que marcó el cuerpo y debe taparse, reprimirse y buscar acogerse al principio de realidad que evite el displacer que causa. Sin embargo, como ya Freud lo explicaba, el trauma encuentra otras formas de hacerse presente y una de ellas es en los sueños, donde irrumpe a la manera de pesadilla. El ejemplo que trae es el caso del padre que sueña, mientras en la habitación del lado velan al hijo, que este mismo hijo en estado moribundo, lo empuja y le dice despierta, ¿no ves que ardo?. En esta escena que dice Lacan, se manifiesta como un más allá de la realidad, el deseo se presentifica de la forma más cruel, en la pérdida de objeto. Esa frase dicha por el hijo, donde hay una manifestación del inconsciente, dice Lacan, encandila lo que toca, no deja ver, es el representante de la representación, el lugarteniente que más adelante en el seminario va a llamar el significante que sustituye a otro primordial que no hace serie pero que define el orden de la cadena significante, y cubre lo que hay detrás, lo real que hay más allá del sueño. En este momento, recuerda a Freud cuando dice que en el sueño hay algo nodal, lo que éste llama el ombligo del sueño. Y es aquí cuando repetición y pulsión se enlazan, pues en su exposición introduce el Trieb, que no es instinto, sino pulsión y por lo tanto hay goce, que es lo que está detrás de la representación.
Cuando se detiene en el juego de los niños para examinar la repetición como presencia de la ausencia, dice que hay algo en su repetición que permite que aflore eso lúdico que se esconde, la repetición de un acto que convierte el juego en rito. Freud se refiere al juego del fort-da de su nieto, que ante la ausencia de la madre, se inventa un carrete que dice Lacan, no es otro que un pedazo de sí mismo que tira de una cuerda y hace aparecer y desaparecer, a la vez que repite las palabra fort-da. Ante la ausencia de la madre, el sujeto se reinventa, dice Lacan, “el niño salta el pozo de los linderos de su dominio y empieza su cantinela”. Es en el encuentro con la ausencia que se inaugura con la partida de la madre, que se evidencia la división del sujeto.
La transferencia que es la tercera vertiente en la que Lacan indaga la repetición, lo lleva a decir que es en torno a la división del sujeto y al encuentro con la tyche que gira la transferencia. En ella se manifiesta la ausencia, lo real, en un encuentro que parece relacionarse con el azar, que aparece como algo que irrumpe no como rememoración sino en acto, apoyada en la relación sujeto-analizante - analista- objeto(a). La irrupción de la pulsión conlleva diferentes vicisitudes en la transferencia que se manifiestan en apertura y cierre del inconsciente. (N. Gloria ver pag 149, esquema de la nasa).
La tyche permite que la pulsión que bordea al objeto (a) sea reconocida en su búsqueda de satisfacción. En los capítulos siguientes donde Lacan se detiene en la pulsión escópica y señala la esquicia del ojo y la mirada, el objeto (a) aparece como la luz que atrapa, que anuncia el goce y que provoca la repetición, no se trata del ojo que ve y no parece causar ningún impase, sino del objeto que mira; de lo que desde afuera atrapa al sujeto, el encuentro con el brillo de la lata de sardinas que lo deslumbra como si hubiera un más allá detrás de la pantalla. Es la pulsión que encuentra maneras de satisfacerse, que se esconde detrás del significante, que en su recorrido bordea al objeto que no es más que ausencia.
Tyche, pulsión, objeto aparecen entrelazados en torno a la lógica de la repetición. Finalmente, la repetición como Tyche, esa emergencia de la pulsión con sus vaivenes y avatares en el camino de satisfacción, con sus manifestaciones en la transferencia, Lacan la indaga por el camino del inconsciente y señala la doble alienación del sujeto, de un lado en el deseo del Otro que lo sostiene en la falta, y de otra en la afanisis del significante, donde un significante “lugarteniente” sustituye al significante uno que marcó el cuerpo y determinó una forma de gozar; del significante que no hace serie pero si determina la concatenación de la serie. La pulsión en su búsqueda de satisfacción, conforme con “la estructura de hiancia característica del inconsciente” (183), y en “el vaivén con el que se estructura” (185) inicia su circuito, guiada por esa primera marca de goce en el cuerpo, y bordea el objeto que aunque no es más que semblante, vacío, parece prometerlo e indicarle un posible encuentro con ese significante Uno causa de un goce primordial. Lacan como Freud son claros en decir que no hay ningún objeto que satisfaga la pulsión, y la pregunta se dirige a pensar que lugar ocupa el objeto en la satisfacción de la pulsión y propone que al bordear el objeto se enforma el agujero y de ese modo hay satisfacción y retorno a cuerpo, a la fuente de donde partió.
Bibliografía:
-.Freud, Sigmund. (1968). Pulsiones y destinos de pulsión. Madrid: Biblioteca Nueva.
-.Lacan, Jacques. (2008). Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós
En el Seminario 11 (1964) Lacan define la repetición y la pulsión como dos de los cuatro conceptos fundamentales. En el capítulo V, distingue la repetición como Tyche de repetición como automaton. Esta última la define como rememoración, costumbre, habitus, mientras la primera la define como encuentro con lo fallido, con lo que no se reconoce pero irrumpe e interrumpe la cadena significante y hace aparición en el acto fallido, en la ausencia. Lacan vuelve a Freud para mostrar donde aparece la repetición a la manera de acto, de tyche y se refiere al trauma, a los juegos infantiles y a la transferencia.
Lacan recorre cada uno de estos eventos y dice que lo fallido, como lo denomina Freud, se presentó en el psicoanálisis como encuentro con el trauma, con algo que marcó el cuerpo y debe taparse, reprimirse y buscar acogerse al principio de realidad que evite el displacer que causa. Sin embargo, como ya Freud lo explicaba, el trauma encuentra otras formas de hacerse presente y una de ellas es en los sueños, donde irrumpe a la manera de pesadilla. El ejemplo que trae es el caso del padre que sueña, mientras en la habitación del lado velan al hijo, que este mismo hijo en estado moribundo, lo empuja y le dice despierta, ¿no ves que ardo?. En esta escena que dice Lacan, se manifiesta como un más allá de la realidad, el deseo se presentifica de la forma más cruel, en la pérdida de objeto. Esa frase dicha por el hijo, donde hay una manifestación del inconsciente, dice Lacan, encandila lo que toca, no deja ver, es el representante de la representación, el lugarteniente que más adelante en el seminario va a llamar el significante que sustituye a otro primordial que no hace serie pero que define el orden de la cadena significante, y cubre lo que hay detrás, lo real que hay más allá del sueño. En este momento, recuerda a Freud cuando dice que en el sueño hay algo nodal, lo que éste llama el ombligo del sueño. Y es aquí cuando repetición y pulsión se enlazan, pues en su exposición introduce el Trieb, que no es instinto, sino pulsión y por lo tanto hay goce, que es lo que está detrás de la representación.
Cuando se detiene en el juego de los niños para examinar la repetición como presencia de la ausencia, dice que hay algo en su repetición que permite que aflore eso lúdico que se esconde, la repetición de un acto que convierte el juego en rito. Freud se refiere al juego del fort-da de su nieto, que ante la ausencia de la madre, se inventa un carrete que dice Lacan, no es otro que un pedazo de sí mismo que tira de una cuerda y hace aparecer y desaparecer, a la vez que repite las palabra fort-da. Ante la ausencia de la madre, el sujeto se reinventa, dice Lacan, “el niño salta el pozo de los linderos de su dominio y empieza su cantinela”. Es en el encuentro con la ausencia que se inaugura con la partida de la madre, que se evidencia la división del sujeto.
La transferencia que es la tercera vertiente en la que Lacan indaga la repetición, lo lleva a decir que es en torno a la división del sujeto y al encuentro con la tyche que gira la transferencia. En ella se manifiesta la ausencia, lo real, en un encuentro que parece relacionarse con el azar, que aparece como algo que irrumpe no como rememoración sino en acto, apoyada en la relación sujeto-analizante - analista- objeto(a). La irrupción de la pulsión conlleva diferentes vicisitudes en la transferencia que se manifiestan en apertura y cierre del inconsciente. (N. Gloria ver pag 149, esquema de la nasa).
La tyche permite que la pulsión que bordea al objeto (a) sea reconocida en su búsqueda de satisfacción. En los capítulos siguientes donde Lacan se detiene en la pulsión escópica y señala la esquicia del ojo y la mirada, el objeto (a) aparece como la luz que atrapa, que anuncia el goce y que provoca la repetición, no se trata del ojo que ve y no parece causar ningún impase, sino del objeto que mira; de lo que desde afuera atrapa al sujeto, el encuentro con el brillo de la lata de sardinas que lo deslumbra como si hubiera un más allá detrás de la pantalla. Es la pulsión que encuentra maneras de satisfacerse, que se esconde detrás del significante, que en su recorrido bordea al objeto que no es más que ausencia.
Tyche, pulsión, objeto aparecen entrelazados en torno a la lógica de la repetición. Finalmente, la repetición como Tyche, esa emergencia de la pulsión con sus vaivenes y avatares en el camino de satisfacción, con sus manifestaciones en la transferencia, Lacan la indaga por el camino del inconsciente y señala la doble alienación del sujeto, de un lado en el deseo del Otro que lo sostiene en la falta, y de otra en la afanisis del significante, donde un significante “lugarteniente” sustituye al significante uno que marcó el cuerpo y determinó una forma de gozar; del significante que no hace serie pero si determina la concatenación de la serie. La pulsión en su búsqueda de satisfacción, conforme con “la estructura de hiancia característica del inconsciente” (183), y en “el vaivén con el que se estructura” (185) inicia su circuito, guiada por esa primera marca de goce en el cuerpo, y bordea el objeto que aunque no es más que semblante, vacío, parece prometerlo e indicarle un posible encuentro con ese significante Uno causa de un goce primordial. Lacan como Freud son claros en decir que no hay ningún objeto que satisfaga la pulsión, y la pregunta se dirige a pensar que lugar ocupa el objeto en la satisfacción de la pulsión y propone que al bordear el objeto se enforma el agujero y de ese modo hay satisfacción y retorno a cuerpo, a la fuente de donde partió.
Bibliografía:
-.Freud, Sigmund. (1968). Pulsiones y destinos de pulsión. Madrid: Biblioteca Nueva.
-.Lacan, Jacques. (2008). Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós
La paradoja de la transferencia como momento de apertura y de cierre del inconsciente
Clarisa Harari
“El Otro, el gran Otro, ya está presente cada vez que el inconsciente se abre […]” J. Lacan (1)
“La transferencia es el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente […]” J. Lacan(2)
Una introducción
Sabemos por Freud y luego por Lacan, que entre el concepto de transferencia y praxis hay una interna relación. Esto significa que el concepto como tal, marca una orientación en el trato con el analizante y viceversa. Sabemos también y conviene subrayarlo, que ese vínculo de ida y vuelta entre teoría y clínica no es propiedad de la transferencia sino que rige la labor en psicoanálisis.
Ahora bien, se señalan cinco puntualizaciones sobre la transferencia destacadas por Lacan en el Seminario 11 que permiten adentrarnos en lo que es el título de este escrito(3).
Primera cuestión. La transferencia no es creada en su totalidad por la situación analítica. Más bien, es necesario que estén dadas ciertas posibilidades para que ésta se despliegue en el análisis.
Segunda cuestión. La transferencia incluye al analista y al analizante, pero supone una disparidad entre uno y otro. En otras palabras, la relación entre ambos se conjuga en un plano no simétrico y no recíproco.
Tercera cuestión. La transferencia no es repetición. No obstante la transferencia conduce a ella.
Cuarta cuestión. La transferencia positiva y negativa, requieren de una definición más precisa que el ser asimiladas de manera vaga al amor y a la ambivalencia respectivamente. Sobre ello dirá Lacan que la transferencia positiva es cuando el analizante mira al analista con “buenos ojos” (4), mientras que la transferencia negativa es cuando el analizante le tiene “ojeriza”.(5)
Quinta cuestión: Tan central o más que las demás. El deseo es el pivote en el cual se estructura la transferencia.
Dicha introducción, se reitera, permite situar el tema de apertura y cierre del inconsciente en la transferencia y ligarlo a la presencia del analista.
Un desarrollo
Apertura del inconsciente. La transferencia como motor.
Este eje (el de apertura) que se corresponde con los momentos iniciales del análisis, da cuenta de la vertiente epistémica de la transferencia porque engendra en sí un amor al saber. Ello significa que el analizante acude a un analista aquejado de una serie de síntomas, sufrimientos y/o inquietudes y asume en él un saber que el sujeto cree no disponer. En mayor o menor medida, hay algo del propio padecimiento del sujeto que se experimenta como enigmático y que espera de ese analista que “sabe” un develamiento sobre aquello que de alguna manera (o en parte) le pertenece.
Por lo general, son tiempos de grandes avances en el análisis por la proliferación de asociaciones, recuerdos, ocurrencias que el analizante confiado, entrega a ese que es su analista.
En consecuencia, la instalación de lo que Lacan nombra como sujeto supuesto saber SsS es condición para que se desarrolle la transferencia y se despliegue el análisis.
No obstante, este poder adjudicado al analista, funciona a manera de engaño ya que en última instancia pretende poner un velo sobre aquello que le falta al sujeto.
Un analista advertido de estas cuestiones, es decir analizado, no solo no brinda certezas, sino finalmente tampoco otorga nada que el sujeto pide de lo que piensa que le falta para ser completado. Más aún, mientras más se aleja el analista como figura a la cual el analizante puede identificarse; mayor probabilidad que el despliegue asociativo se ponga en marcha
Es por ello que si la cuestión se dirime en este primer momento, queda vedada la salida entendida como final de análisis.
Cierre del inconsciente. La transferencia como obstáculo.
Este eje (el de cierre), da cuenta de la vertiente libidinal de la transferencia. Es el momento en donde se juegan con vigor y de forma pasional el amor y odio que el vínculo transferencial despierta.
Ocurre que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y el inconsciente se cierra justo cuando está por darse el buen encuentro. Lo que causa entonces el cierre del inconsciente, es el objeto a que opera en el análisis a manera de tapón y el analista queda ubicado en este lugar.
Las resistencias se fortalecen y el análisis se ve entorpecido porque se repite el amor indentificatorio con el que se respondió a lo pulsional. (6) Más aún, es con este movimiento que el analizante busca inducir al analista a una relación de espejismo.(7) Lacan lo expone claramente, cuando menciona que es como si el analizante le dijese al analista que lo ama porque en realidad ama algo más que él, el objeto a y por ello lo mutila.(8) En suma, el analizante se entrega, pero ese don (don de entrega) se trueca en mierda.(9)
Aun así, con todas las dificultades que este momento acarrea para el analizante pero también para el analista, es necesario porque su resolución permitirá el fin del análisis.
Una conclusión
Con todo lo dicho, cabe agregar a manera de cierre que, la maniobra en análisis, va del amor a la libido o sea, del efecto a la causa. En palabras de Lacan “entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto a y donde el objeto a viene a tapar la hiancia que constituye la división inaugural del sujeto”(10)
Bibliografía:
Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2010.
Ons, S.: Lecturas Freudianas. La Transferencia I, Maestría en Salud Mental. Itinerario en Psicoanálisis. Clínica del sujeto y del vínculo social. Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) y Universidad de León. 2013.
Notas
(1) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 136.
(2) Ibídem.
(3) Estos cinco puntos son mencionados por Lacan en el transcurso de los capítulos dedicados a la transferencia en el Libro 11. No obstante, aquí se les da un orden diferente al planteado por el autor en función del tema principal del presente escrito. Asimismo, se aclara que estas puntualizaciones no agotan lo que resalta Lacan sobre la transferencia en este seminario.
(4) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 130.
(5) Ibídem.
(6) Ons, S.: Lecturas Freudianas. La Transferencia I, Maestría en Salud Mental. Itinerario en Psicoanálisis. Clínica del sujeto y del vínculo social. Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) y Universidad de León. 2013, p. 11.
(7) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 275.
(8) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 276.
(9) Ibídem.
(10) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 278.
“El Otro, el gran Otro, ya está presente cada vez que el inconsciente se abre […]” J. Lacan (1)
“La transferencia es el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente […]” J. Lacan(2)
Una introducción
Sabemos por Freud y luego por Lacan, que entre el concepto de transferencia y praxis hay una interna relación. Esto significa que el concepto como tal, marca una orientación en el trato con el analizante y viceversa. Sabemos también y conviene subrayarlo, que ese vínculo de ida y vuelta entre teoría y clínica no es propiedad de la transferencia sino que rige la labor en psicoanálisis.
Ahora bien, se señalan cinco puntualizaciones sobre la transferencia destacadas por Lacan en el Seminario 11 que permiten adentrarnos en lo que es el título de este escrito(3).
Primera cuestión. La transferencia no es creada en su totalidad por la situación analítica. Más bien, es necesario que estén dadas ciertas posibilidades para que ésta se despliegue en el análisis.
Segunda cuestión. La transferencia incluye al analista y al analizante, pero supone una disparidad entre uno y otro. En otras palabras, la relación entre ambos se conjuga en un plano no simétrico y no recíproco.
Tercera cuestión. La transferencia no es repetición. No obstante la transferencia conduce a ella.
Cuarta cuestión. La transferencia positiva y negativa, requieren de una definición más precisa que el ser asimiladas de manera vaga al amor y a la ambivalencia respectivamente. Sobre ello dirá Lacan que la transferencia positiva es cuando el analizante mira al analista con “buenos ojos” (4), mientras que la transferencia negativa es cuando el analizante le tiene “ojeriza”.(5)
Quinta cuestión: Tan central o más que las demás. El deseo es el pivote en el cual se estructura la transferencia.
Dicha introducción, se reitera, permite situar el tema de apertura y cierre del inconsciente en la transferencia y ligarlo a la presencia del analista.
Un desarrollo
Apertura del inconsciente. La transferencia como motor.
Este eje (el de apertura) que se corresponde con los momentos iniciales del análisis, da cuenta de la vertiente epistémica de la transferencia porque engendra en sí un amor al saber. Ello significa que el analizante acude a un analista aquejado de una serie de síntomas, sufrimientos y/o inquietudes y asume en él un saber que el sujeto cree no disponer. En mayor o menor medida, hay algo del propio padecimiento del sujeto que se experimenta como enigmático y que espera de ese analista que “sabe” un develamiento sobre aquello que de alguna manera (o en parte) le pertenece.
Por lo general, son tiempos de grandes avances en el análisis por la proliferación de asociaciones, recuerdos, ocurrencias que el analizante confiado, entrega a ese que es su analista.
En consecuencia, la instalación de lo que Lacan nombra como sujeto supuesto saber SsS es condición para que se desarrolle la transferencia y se despliegue el análisis.
No obstante, este poder adjudicado al analista, funciona a manera de engaño ya que en última instancia pretende poner un velo sobre aquello que le falta al sujeto.
Un analista advertido de estas cuestiones, es decir analizado, no solo no brinda certezas, sino finalmente tampoco otorga nada que el sujeto pide de lo que piensa que le falta para ser completado. Más aún, mientras más se aleja el analista como figura a la cual el analizante puede identificarse; mayor probabilidad que el despliegue asociativo se ponga en marcha
Es por ello que si la cuestión se dirime en este primer momento, queda vedada la salida entendida como final de análisis.
Cierre del inconsciente. La transferencia como obstáculo.
Este eje (el de cierre), da cuenta de la vertiente libidinal de la transferencia. Es el momento en donde se juegan con vigor y de forma pasional el amor y odio que el vínculo transferencial despierta.
Ocurre que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y el inconsciente se cierra justo cuando está por darse el buen encuentro. Lo que causa entonces el cierre del inconsciente, es el objeto a que opera en el análisis a manera de tapón y el analista queda ubicado en este lugar.
Las resistencias se fortalecen y el análisis se ve entorpecido porque se repite el amor indentificatorio con el que se respondió a lo pulsional. (6) Más aún, es con este movimiento que el analizante busca inducir al analista a una relación de espejismo.(7) Lacan lo expone claramente, cuando menciona que es como si el analizante le dijese al analista que lo ama porque en realidad ama algo más que él, el objeto a y por ello lo mutila.(8) En suma, el analizante se entrega, pero ese don (don de entrega) se trueca en mierda.(9)
Aun así, con todas las dificultades que este momento acarrea para el analizante pero también para el analista, es necesario porque su resolución permitirá el fin del análisis.
Una conclusión
Con todo lo dicho, cabe agregar a manera de cierre que, la maniobra en análisis, va del amor a la libido o sea, del efecto a la causa. En palabras de Lacan “entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto a y donde el objeto a viene a tapar la hiancia que constituye la división inaugural del sujeto”(10)
Bibliografía:
Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2010.
Ons, S.: Lecturas Freudianas. La Transferencia I, Maestría en Salud Mental. Itinerario en Psicoanálisis. Clínica del sujeto y del vínculo social. Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) y Universidad de León. 2013.
Notas
(1) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 136.
(2) Ibídem.
(3) Estos cinco puntos son mencionados por Lacan en el transcurso de los capítulos dedicados a la transferencia en el Libro 11. No obstante, aquí se les da un orden diferente al planteado por el autor en función del tema principal del presente escrito. Asimismo, se aclara que estas puntualizaciones no agotan lo que resalta Lacan sobre la transferencia en este seminario.
(4) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 130.
(5) Ibídem.
(6) Ons, S.: Lecturas Freudianas. La Transferencia I, Maestría en Salud Mental. Itinerario en Psicoanálisis. Clínica del sujeto y del vínculo social. Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) y Universidad de León. 2013, p. 11.
(7) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 275.
(8) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 276.
(9) Ibídem.
(10) Lacan, J.: El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 278.
La formación del analista y la excomunión de Lacan
Constanza Ramírez Molano
Antes de presentar mi elaboración sobre lo que tomé del Seminario 11, quiero mencionar –no me voy a detener allí- lo que para mí significa una elaboración que construyo en el trabajo con otros en lo que Lacan llamó el cartel -según él mismo, lugar privilegiado para el estudio de la teoría psicoanalítica- y lo destaco porque es corriente caer en la imposibilidad de la elaboración por considerarlo, de entrada, complejo.
Así es que: en el momento que empecé a pensar esta exposición, creí que podría dar cuenta de una elaboración propia de esos cuatro conceptos fundamentales de los que nos habla Lacan en el Seminario XI. Tarea extraordinaria que, en la medida que iba intentando poner algo de mí en estas letras me fui dando cuenta que lo que estaba tratando de hacer –muy a mi pesar- era una especie de evaluación y entrega de cuentas de mi propia elaboración, cuando de lo que se trataba era de poner a cielo abierto lo que me había resonado del citado seminario, a partir de una pregunta con la que llegué al cartel: qué hay en el psicoanálisis lacaniano que aporte a mi formación.
Pensé que la estructura del escrito partiría de la elaboración propia de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, suponiendo que la respuesta surgiría. Tarea tan pretenciosa como imposible: no hay respuesta, no se encuentra la respuesta ahí.
Luego de darle muchas vueltas encontré que en el primer capítulo, el de la excomunión, había algo y ese “algo” es lo que además le da nombre a esta presentación: La formación del analista y la excomunión de Lacan.
En noviembre de 1963 Lacan es notificado de la decisión que ha tomado la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA) de expulsarlo. En ese momento daba inicio al Seminario “Los nombres del padre”, del que solamente da la sesión de apertura; responde a la expulsión -Lacan la llamó “la excomunión mayor” de la IPA- con el seminario XI, que a la postre resulta de capital importancia porque es con este Seminario que el psicoanálisis lacaniano se inicia propiamente dicho.
“…Lacan asume su exposición del año 1964 […] no tanto como una labor de síntesis teórica, sino como un esclarecimiento de implicaciones ética […] aclarar la dimensión de lo real que está en la raíz misma del psicoanálisis y que había sido olvidada por el stablishment psicoanalítico de la época. La crisis institucional y la expulsión […] de la que Lacan fue objeto, obedecen precisamente al rechazo de esa raíz subversiva del psicoanálisis, de "lo abrupto de lo real" que Lacan encarnaba con su enseñanza (1).
De entrada Lacan nos dice que en el seminario orienta su enseñanza desde los fundamentos del psicoanálisis, porque el seminario forma parte de la praxis que le es inherente y está dirigido a lo que es un elemento de esta praxis: la formación de los psicoanalistas.
El 20 de noviembre de 1963, en el seminario “Los nombres del padre” dijo:
“Desde esta praxis que es el psicoanálisis, procuré enunciar cómo la busco, cómo la atrapo. Su verdad es inestable, decepcionante, escurridiza”(2)
Y encuentro que esta postura la refuerza Miller cuando en su ¡todos lacanianos!, del 13 de diciembre de 1979 anota:
“la dificultad de teorizar la experiencia analítica tiene una causa más fundamental, y que se debe a que ella está coordinada con un sujeto evanescente, que implica como tal la hipótesis del inconciente. La experiencia freudiana tiene un carácter tal que precisamente allí donde el hecho empírico es más indudable es también más evanescente.
Hay allí una hiancia, un agujero, un vacío, constitutivos de la experiencia. Si la enseñanza de Lacan constituye una excepción, lo es porque él asume, si se puede decir, esta hiancia, y la elabora. Los demás la amueblan.
La tendencia del psicoanalista es, en efecto, colmar el vacío en el cual se sostiene su acto. ¿Con qué? En su “teoría” con sustancias; es decir con fantasmagorías, conceptuales, eruditas, o literarias” (3)
Lo guía la pregunta ¿cuáles son los fundamentos del psicoanálisis? y ¿qué lo funda como praxis?, destaco que toma este término como “el más amplio para designar una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico”(4). Es decir, la cura por la palabra. Y decirlo tiene un precio muy alto: para la IPA una cosa está en juego: Lacan, su enseñanza, su práctica. El Comité Ejecutivo de la IPA proscribe la enseñanza de Lacan y pone como condición a los analistas que para ser miembros de la IPA, en lo que tiene que ver la formación del analista, esta enseñanza debe ser anulada.
Luego de la excomunión Lacan enfatiza en esos conceptos base del psicoanálisis desde una posición crítica hacia la comunidad de psicoanalistas ortodoxos que, a su juicio, psicologizaron la teoría psicoanalítica. Él está ahí, según sus propias palabras “en la postura que es la mía, para presentar siempre la misma pregunta: ¿qué es el psicoanálisis?”(5).
Javier Cepero, del Instituto del Campo Freudiano de Granada, presenta en las conclusiones de la exposición que sobre el Seminario XI hizo Manuel Fernandez Blanco que:
“Lacan rectifica en este Seminario 11 el concepto de inconciente sostenido en su primera enseñanza […] el inconciente ya no se sitúa tanto del lado del sujeto alienado a su historia […] sino del lado de la discontinuidad […] La consecuencia para la práctica analítica de este carácter evanescente del inconsciente es que la técnica debe adaptarse a ese estatuto discontinuo del inconsciente. Se correspondería con esto un cambio en la concepción del tiempo de la sesión que acoja el instante, la sorpresa, la discontinuidad. Se precisa de una interpretación que copie el estilo del inconsciente: que genere la sorpresa, el acontecimiento imprevisto”(6).
Se particulariza la clínica y el tratamiento. Ahora se trata del caso por caso. La IPA no comparte su orientación, por el contrario, la sanciona y anula.
Notas
(1) Apartes de la presentación que hace la NEL-Maracay de lo que será el Seminario de textos y la Lectura del Seminario XI en marzo de 2006. http://ampblog2006.blogspot.com/2009/02/nel-debates-lectura-seminario-11.html
(2) Miller, Jacques-Alain Escisión, excomunión, disolución. Pág. 192
(3) Ibid. Pág. 248
(4) LACAN, Jacques. Seminario XI. Pág. 14
(5) Sem. XI. Pág. 11
(6) CEPERO, Javier. Puntos vivos del Seminario XI de Jacques Lacan . Manuel Fernandez Blanco Inconsciente y repetición (Cap. 1 a 5). Instituto del Campo Freudiano de Granada. http://www.icf-granada.net/producciones/pv_4C.htm
Antes de presentar mi elaboración sobre lo que tomé del Seminario 11, quiero mencionar –no me voy a detener allí- lo que para mí significa una elaboración que construyo en el trabajo con otros en lo que Lacan llamó el cartel -según él mismo, lugar privilegiado para el estudio de la teoría psicoanalítica- y lo destaco porque es corriente caer en la imposibilidad de la elaboración por considerarlo, de entrada, complejo.
Así es que: en el momento que empecé a pensar esta exposición, creí que podría dar cuenta de una elaboración propia de esos cuatro conceptos fundamentales de los que nos habla Lacan en el Seminario XI. Tarea extraordinaria que, en la medida que iba intentando poner algo de mí en estas letras me fui dando cuenta que lo que estaba tratando de hacer –muy a mi pesar- era una especie de evaluación y entrega de cuentas de mi propia elaboración, cuando de lo que se trataba era de poner a cielo abierto lo que me había resonado del citado seminario, a partir de una pregunta con la que llegué al cartel: qué hay en el psicoanálisis lacaniano que aporte a mi formación.
Pensé que la estructura del escrito partiría de la elaboración propia de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, suponiendo que la respuesta surgiría. Tarea tan pretenciosa como imposible: no hay respuesta, no se encuentra la respuesta ahí.
Luego de darle muchas vueltas encontré que en el primer capítulo, el de la excomunión, había algo y ese “algo” es lo que además le da nombre a esta presentación: La formación del analista y la excomunión de Lacan.
En noviembre de 1963 Lacan es notificado de la decisión que ha tomado la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA) de expulsarlo. En ese momento daba inicio al Seminario “Los nombres del padre”, del que solamente da la sesión de apertura; responde a la expulsión -Lacan la llamó “la excomunión mayor” de la IPA- con el seminario XI, que a la postre resulta de capital importancia porque es con este Seminario que el psicoanálisis lacaniano se inicia propiamente dicho.
“…Lacan asume su exposición del año 1964 […] no tanto como una labor de síntesis teórica, sino como un esclarecimiento de implicaciones ética […] aclarar la dimensión de lo real que está en la raíz misma del psicoanálisis y que había sido olvidada por el stablishment psicoanalítico de la época. La crisis institucional y la expulsión […] de la que Lacan fue objeto, obedecen precisamente al rechazo de esa raíz subversiva del psicoanálisis, de "lo abrupto de lo real" que Lacan encarnaba con su enseñanza (1).
De entrada Lacan nos dice que en el seminario orienta su enseñanza desde los fundamentos del psicoanálisis, porque el seminario forma parte de la praxis que le es inherente y está dirigido a lo que es un elemento de esta praxis: la formación de los psicoanalistas.
El 20 de noviembre de 1963, en el seminario “Los nombres del padre” dijo:
“Desde esta praxis que es el psicoanálisis, procuré enunciar cómo la busco, cómo la atrapo. Su verdad es inestable, decepcionante, escurridiza”(2)
Y encuentro que esta postura la refuerza Miller cuando en su ¡todos lacanianos!, del 13 de diciembre de 1979 anota:
“la dificultad de teorizar la experiencia analítica tiene una causa más fundamental, y que se debe a que ella está coordinada con un sujeto evanescente, que implica como tal la hipótesis del inconciente. La experiencia freudiana tiene un carácter tal que precisamente allí donde el hecho empírico es más indudable es también más evanescente.
Hay allí una hiancia, un agujero, un vacío, constitutivos de la experiencia. Si la enseñanza de Lacan constituye una excepción, lo es porque él asume, si se puede decir, esta hiancia, y la elabora. Los demás la amueblan.
La tendencia del psicoanalista es, en efecto, colmar el vacío en el cual se sostiene su acto. ¿Con qué? En su “teoría” con sustancias; es decir con fantasmagorías, conceptuales, eruditas, o literarias” (3)
Lo guía la pregunta ¿cuáles son los fundamentos del psicoanálisis? y ¿qué lo funda como praxis?, destaco que toma este término como “el más amplio para designar una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico”(4). Es decir, la cura por la palabra. Y decirlo tiene un precio muy alto: para la IPA una cosa está en juego: Lacan, su enseñanza, su práctica. El Comité Ejecutivo de la IPA proscribe la enseñanza de Lacan y pone como condición a los analistas que para ser miembros de la IPA, en lo que tiene que ver la formación del analista, esta enseñanza debe ser anulada.
Luego de la excomunión Lacan enfatiza en esos conceptos base del psicoanálisis desde una posición crítica hacia la comunidad de psicoanalistas ortodoxos que, a su juicio, psicologizaron la teoría psicoanalítica. Él está ahí, según sus propias palabras “en la postura que es la mía, para presentar siempre la misma pregunta: ¿qué es el psicoanálisis?”(5).
Javier Cepero, del Instituto del Campo Freudiano de Granada, presenta en las conclusiones de la exposición que sobre el Seminario XI hizo Manuel Fernandez Blanco que:
“Lacan rectifica en este Seminario 11 el concepto de inconciente sostenido en su primera enseñanza […] el inconciente ya no se sitúa tanto del lado del sujeto alienado a su historia […] sino del lado de la discontinuidad […] La consecuencia para la práctica analítica de este carácter evanescente del inconsciente es que la técnica debe adaptarse a ese estatuto discontinuo del inconsciente. Se correspondería con esto un cambio en la concepción del tiempo de la sesión que acoja el instante, la sorpresa, la discontinuidad. Se precisa de una interpretación que copie el estilo del inconsciente: que genere la sorpresa, el acontecimiento imprevisto”(6).
Se particulariza la clínica y el tratamiento. Ahora se trata del caso por caso. La IPA no comparte su orientación, por el contrario, la sanciona y anula.
Notas
(1) Apartes de la presentación que hace la NEL-Maracay de lo que será el Seminario de textos y la Lectura del Seminario XI en marzo de 2006. http://ampblog2006.blogspot.com/2009/02/nel-debates-lectura-seminario-11.html
(2) Miller, Jacques-Alain Escisión, excomunión, disolución. Pág. 192
(3) Ibid. Pág. 248
(4) LACAN, Jacques. Seminario XI. Pág. 14
(5) Sem. XI. Pág. 11
(6) CEPERO, Javier. Puntos vivos del Seminario XI de Jacques Lacan . Manuel Fernandez Blanco Inconsciente y repetición (Cap. 1 a 5). Instituto del Campo Freudiano de Granada. http://www.icf-granada.net/producciones/pv_4C.htm
El sujeto éxtimo de la mirada
Florencia Reali
En este escrito se recogen fragmentos del seminario XI donde se analizan los lugares donde se ubica el sujeto dentro de la estructura de la mirada.
En varios capítulos sobre pulsión, donde se desarrolla la mirada, el sujeto aparece ubicado en distintos puntos geometrales. Por ejemplo, el sujeto se pinta en el cuadro o en la pantalla, es atravesado por la línea de la luz. La pregunta que tomo como punto de partida es si el sujeto en el plano escópico se constituye como éxtimo en relación a la mirada.
En el capítulo La anamorfosis Lacan cuenta que: “La joven parca dice: me veía verme” (p.87). ¿Dónde estaría ubicada la joven parca cuando se ve a sí misma viéndose? ¿En el punto de partida o en el punto de llegada de la mirada? En ambos y en ninguno. Esa ubicación peculiar del sujeto marca una diferencia entre el sujeto que plantea Lacan y el sujeto que plantea Sartre -- quien también se sirve de la mirada para darle consistencia al sujeto.
En El Ser y la Nada, Sartre presenta un ejemplo: un sujeto va por el pasillo de un hotel, se detiene ante una puerta y mira por el ojo de una cerradura. De golpe el sujeto siente que alguien más (otro huésped, por ejemplo) lo mira y lo descubre espiando. Entonces siente vergüenza – tiene conciencia de la presencia del otro y como resultado se vuelve consciente de sí mismo. Con este ejemplo Sartre quiere mostrar que la presencia y la mirada del otro son necesarias para la construcción subjetiva. Sin embargo, Sartre marca una clara distancia entre el sujeto y el Otro. En Sartre, la mirada emerge desde un otro que es externo y el sujeto se percibe a sí mismo “siendo visto (por el otro)”. El punto de partida de la mirada es el otro que existe más allá del observado. Lacan plantea un sujeto ubicado de una forma diferente: “La joven parca dice: me veía verme”. Esto sugiere una estructura circular de la mirada. Lacan hace referencia a lo que Merleau-Ponty llama “la vuelta del revés” de un dedo de guante para representar la ilusión de verse-verse (p. 89). La estructura de la vuelta de revés es la estructura de la mirada. Reflexionando sobre la topología que se plantea, ¿podríamos considerar que el sujeto es éxtimo en relación a la mirada?
El plano escópico es particular porque no sucede lo mismo cuando tomamos otras coordenadas perceptuales. Lacan nos pone el ejemplo de “Me caliento al calentarme” (p.88s). En este caso el calor es una sensación que invade el cuerpo. El sujeto está confortablemente situado en el cuerpo que recibe temperatura. Sin embargo, Lacan nota que en la relación “me veo verme” el sujeto no es palpable de la misma manera.
En el capítulo La línea y la luz, el sujeto se ubica en un cuadro. ¿El sujeto está dentro o fuera del cuadro? Petit-Jean dice: ¿Ves esa lata de sardinas? ¿La ves? Pues bien, ella no te ve (p.103). El joven Lacan en aquel ambiente particular de los pescadores constituía un cuadro vivo. El comentario de Petit-Jean se debe a que, pese a que no lo ve, la lata de sardinas lo estaba mirando (¡y esto no es una metáfora! dice Lacan). Él mismo era una mancha en el cuadro. Cito textual (p.103): “En el fondo de mi ojo se pinta un cuadro, el cuadro está en mi ojo, pero yo estoy en el cuadro. Lo que es luz me mira y en el fondo de mi ojo algo se pinta. El correlato del cuadro es el punto de mirada.”
Entonces el sujeto aparece en el cuadro – en el punto de llegada de la mirada – pero también ese sujeto es portador de “un ojo”, en fondo del cual se pinta el cuadro donde está reflejado. El sujeto pintado en el cuadro lleva el cuadro pintado en el fondo de su ojo. Esta especie de traba-lenguas sugiere la estructura de vuelta del revés del guante, que caracteriza a la mirada.
Más adelante, en el capítulo Análisis de verdad o el cierre del inconsciente, se distingue la enunciación del enunciado. En su intento de situar el sujeto que enuncia, Lacan toma el esquema de la nasa de los pescadores (p. 150) para describir el inconsciente como una cosa reservada, cerrada por dentro, a donde tenemos que penetrar por fuera. Luego superpone esta topología con el modelo óptico que presentó en el artículo Observación sobre el informe de Daniel Lagache. En este esquema el sujeto se construye como un ideal en el Otro, ya que la realidad imaginaria se construye en el Otro. Lacan retoma entonces algunos elementos a propósito de la pulsión escópica y propone que “El sujeto se ve en el espacio del Otro, y el punto desde donde se mira está también en ese espacio. Pero éste, dice, es también el punto desde donde habla, pues en tanto habla comienza, en el lugar del Otro, a construir esa mentira verídica con que empieza a esbozarse lo que a nivel del inconsciente participa del deseo” (p. 150-151).
Aquí, Lacan plantea que el sujeto de la enunciación, el que habla, está el plano escópico, quedando ubicado en ese lugar éxtimo dado por la estructura de vuelta del revés de la mirada.
En este escrito se recogen fragmentos del seminario XI donde se analizan los lugares donde se ubica el sujeto dentro de la estructura de la mirada.
En varios capítulos sobre pulsión, donde se desarrolla la mirada, el sujeto aparece ubicado en distintos puntos geometrales. Por ejemplo, el sujeto se pinta en el cuadro o en la pantalla, es atravesado por la línea de la luz. La pregunta que tomo como punto de partida es si el sujeto en el plano escópico se constituye como éxtimo en relación a la mirada.
En el capítulo La anamorfosis Lacan cuenta que: “La joven parca dice: me veía verme” (p.87). ¿Dónde estaría ubicada la joven parca cuando se ve a sí misma viéndose? ¿En el punto de partida o en el punto de llegada de la mirada? En ambos y en ninguno. Esa ubicación peculiar del sujeto marca una diferencia entre el sujeto que plantea Lacan y el sujeto que plantea Sartre -- quien también se sirve de la mirada para darle consistencia al sujeto.
En El Ser y la Nada, Sartre presenta un ejemplo: un sujeto va por el pasillo de un hotel, se detiene ante una puerta y mira por el ojo de una cerradura. De golpe el sujeto siente que alguien más (otro huésped, por ejemplo) lo mira y lo descubre espiando. Entonces siente vergüenza – tiene conciencia de la presencia del otro y como resultado se vuelve consciente de sí mismo. Con este ejemplo Sartre quiere mostrar que la presencia y la mirada del otro son necesarias para la construcción subjetiva. Sin embargo, Sartre marca una clara distancia entre el sujeto y el Otro. En Sartre, la mirada emerge desde un otro que es externo y el sujeto se percibe a sí mismo “siendo visto (por el otro)”. El punto de partida de la mirada es el otro que existe más allá del observado. Lacan plantea un sujeto ubicado de una forma diferente: “La joven parca dice: me veía verme”. Esto sugiere una estructura circular de la mirada. Lacan hace referencia a lo que Merleau-Ponty llama “la vuelta del revés” de un dedo de guante para representar la ilusión de verse-verse (p. 89). La estructura de la vuelta de revés es la estructura de la mirada. Reflexionando sobre la topología que se plantea, ¿podríamos considerar que el sujeto es éxtimo en relación a la mirada?
El plano escópico es particular porque no sucede lo mismo cuando tomamos otras coordenadas perceptuales. Lacan nos pone el ejemplo de “Me caliento al calentarme” (p.88s). En este caso el calor es una sensación que invade el cuerpo. El sujeto está confortablemente situado en el cuerpo que recibe temperatura. Sin embargo, Lacan nota que en la relación “me veo verme” el sujeto no es palpable de la misma manera.
En el capítulo La línea y la luz, el sujeto se ubica en un cuadro. ¿El sujeto está dentro o fuera del cuadro? Petit-Jean dice: ¿Ves esa lata de sardinas? ¿La ves? Pues bien, ella no te ve (p.103). El joven Lacan en aquel ambiente particular de los pescadores constituía un cuadro vivo. El comentario de Petit-Jean se debe a que, pese a que no lo ve, la lata de sardinas lo estaba mirando (¡y esto no es una metáfora! dice Lacan). Él mismo era una mancha en el cuadro. Cito textual (p.103): “En el fondo de mi ojo se pinta un cuadro, el cuadro está en mi ojo, pero yo estoy en el cuadro. Lo que es luz me mira y en el fondo de mi ojo algo se pinta. El correlato del cuadro es el punto de mirada.”
Entonces el sujeto aparece en el cuadro – en el punto de llegada de la mirada – pero también ese sujeto es portador de “un ojo”, en fondo del cual se pinta el cuadro donde está reflejado. El sujeto pintado en el cuadro lleva el cuadro pintado en el fondo de su ojo. Esta especie de traba-lenguas sugiere la estructura de vuelta del revés del guante, que caracteriza a la mirada.
Más adelante, en el capítulo Análisis de verdad o el cierre del inconsciente, se distingue la enunciación del enunciado. En su intento de situar el sujeto que enuncia, Lacan toma el esquema de la nasa de los pescadores (p. 150) para describir el inconsciente como una cosa reservada, cerrada por dentro, a donde tenemos que penetrar por fuera. Luego superpone esta topología con el modelo óptico que presentó en el artículo Observación sobre el informe de Daniel Lagache. En este esquema el sujeto se construye como un ideal en el Otro, ya que la realidad imaginaria se construye en el Otro. Lacan retoma entonces algunos elementos a propósito de la pulsión escópica y propone que “El sujeto se ve en el espacio del Otro, y el punto desde donde se mira está también en ese espacio. Pero éste, dice, es también el punto desde donde habla, pues en tanto habla comienza, en el lugar del Otro, a construir esa mentira verídica con que empieza a esbozarse lo que a nivel del inconsciente participa del deseo” (p. 150-151).
Aquí, Lacan plantea que el sujeto de la enunciación, el que habla, está el plano escópico, quedando ubicado en ese lugar éxtimo dado por la estructura de vuelta del revés de la mirada.
La Tyché o encuentro con lo real
Gloria González
El empuje que el próximo Congreso de la AMP ha representado para el trabajo de sus miembros me llevó a cambiar en el camino mi sujeto de trabajo de cartel, para interrogar al seminario 11 acerca del concepto de real que él contiene.
Lo real, como lo hemos visto en los distintos momentos que ha abierto la sede para pensarlo y en los documentos que circulan en nuestro ámbito, no tiene una sola acepción en Lacan, más bien es un concepto muy activo que circula por toda la enseñanza, que es velado en ésta por lo imaginario y lo simbólico, para finalmente imponerse como lo que pudiésemos considerar otro “concepto fundamental del psicoanálisis”, a no ser porque esto traería complicaciones, puesto que lo real, no se deja atrapar en un concepto.
Miller nos dice que la pregunta ¿qué es lo real?, es justamente la que no habría que formular, puesto que ella implica tener que aproximarnos a una definición, como quien busca una verdad, mientras que “lo real no se ajusta a la verdad, ni a una pregunta que apunte a definir lo verdadero sobre lo real. Por el contrario, es por la vía de las "respuestas de lo real"(1) que conviene avanzar en nuestra investigación.
Nos encontramos entonces en un campo como de arenas movedizas cuando nos referimos a lo real, quizás esta misma inestabilidad surge por el hecho de que el único medio con el que contamos para aprehenderlo es la palabra, una materialidad distinta a la de ese real que se nos escapa. El antecedente conceptual por excelencia, de lo que será postulado como Lo real por Lacan, lo encontramos en los textos freudianos bajo la forma del acontecimiento traumático, como lo inasimilable y lo que insiste en no dejarse olvidar.
En el seminario 11 lo real es presentado a través de la Tyche. Es una palabra que Lacan toma del vocabulario de Aristóteles en su investigación sobre la causa. En la mitología griega Tyche era la personificación del destino y de la fortuna, ella, en tanto diosa regía la suerte o la prosperidad de una persona o comunidad y lo hacía de una forma aleatoria; esta característica de lo aleatorio es lo que lleva a Lacan a emplear esa designación de Tyche, pues a él le interesa destacar que se trata de un “encuentro con lo real”…Dónde lo encontramos? No es previsible, se trata de “una cita siempre reiterada con un real que se escabulle”(2).
Tyche y automaton son en este seminario dos términos que se nos presentan como en oposición. Al automaton se refiere como el retorno, el regreso, la insistencia de los signos, mientras que “Lo real está más allá del automaton…lo real es eso que yace siempre bajo el automaton, y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa”(3). Es decir, que en lo que se enuncia, bajo la cadena que forman las palabras en el decir, se cuela como camuflado ese real, que sólo como por azar se encuentra para volver pronto a eclipsarse.
La tyche en tanto que encuentro con lo real, está en íntima relación con lo que acontece súbita y contingentemente. Miller se refiere a dicha tyche, para señalar: "Ese como al azar es ya el anuncio de lo que, en su última enseñanza, Lacan hará valer como lo real sin ley…, es decir, lo real como inasimilable"(4) y que en la experiencia se nos presenta como entramado en los significantes con el que se teje el discurso de un sujeto, en sus sueños, lapsus, síntomas, fantasmas y en fin, los semblantes con los que hace frente a ese real sin ley que insiste “en no dejarse olvidar”.
Lacan, hace aquí el análisis del sueño en el que el padre se queda dormido mientras vela a su hijo muerto, destaca que lo que despierta es esa otra realidad, que Freud describe así …el niño está al lado de su cama, lo toma del brazo, y le murmura con tono de reproche, Padre, ¿acaso no vez que ardo? Al respecto Lacan comenta que se siente en la frase misma que es demasiado tarde en lo que respecta a lo que está en juego, a la realidad psíquica que se manifiesta en la frase…que quien estaba encargado de velar el cuerpo, sigue durmiendo.
Cuando todos duermen (el padre, el hombre mayor que velaba el cuerpo, el niño de quien podría decirse que parece estar dormido)…en ese mundo sumido en el sueño sólo la voz del hijo se hizo oír “la frase misma es una tea – por sí sola prende fuego a lo que toca, y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo Unterlegt, lo Untertragen, lo real”. (67)
Se trata de lo real como algo a buscar más allá del sueño, en lo que éste ha recubierto, envuelto, escondido…real que gobierna nuestras actividades, por lo que en este seminario es articulado a la repetición. Todo lo que en ésta varía, se modula, esconde lo que se repite bajo la apariencia de lo nuevo. El niño lo muestra en sus juegos, y en su exigencia de que el final de un cuento sea siempre el mismo, que su realización contada se ritualice. “Esta exigencia de una consistencia definida de los detalles de su relato, significa que la realización del significante nunca podrá ser lo suficientemente cuidadosa en su memorización como para llegar a designar la primacía de la significancia como tal”(5). Entonces el universo significante no es suficiente para nombrar, para representar “esa otra realidad”.
La dimensión de tropiezo, de encuentro, de azar que aquí Lacan nos presenta bajo la denominación de la tyché, evoca para él un clinamen, ese punto del que se ocupó la filosofía presocrática. Ésta, necesitaba que hubiera dicho clinamen en alguna parte, con él, Epicuro se refería a la espontánea desviación de la trayectoria de los átomos. Dicha desviación rompe la cadena causal, determinista, de su movimiento; de este modo introduce un fundamento físico para justificar la acción libre, en los seres humanos, y el azar. Algo del orden de una desviación, de una conmoción, vendría a acontecer.
Hoy, muchos años después y con los desarrollos posteriores de Lacan, podríamos decir que allí donde reinaba el vacío, lo que no cesa de no escribirse, algo se escribe para un sujeto de manera inesperada y para siempre, una “desviación en su trayectoria” para seguir los planteamientos de Epicuro y Demócrito.
Ese clinamon presocrático guarda relación con el real azaroso, pues en el encuentro del cuerpo y la lengua, podemos situar un “acontecimiento físico”, que en adelante dará cuenta de las acciones del parletetre, dado que lo que se escribió en la contingencia, necesariamente se reiterará. La dimensión de encuentro se opone al orden propio del automaton, es ese el real que como tyché nos presenta el seminario 11.
Notas
(1) Gorostiza, L. Anfibologías de lo Real. Texto preparatorio al Congreso de la AMP 2014
(2) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidós. Argentina. 1987
(3) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidos. Argentina, 1987. Pa. 62
(4) MILLER, J.-A.: "Progrès en psychanalyse assez lents". En La cause freudienne. Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 78, Navarin, París, 2011.
(5) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidos. Argentina, 1987. Pa. 69
El empuje que el próximo Congreso de la AMP ha representado para el trabajo de sus miembros me llevó a cambiar en el camino mi sujeto de trabajo de cartel, para interrogar al seminario 11 acerca del concepto de real que él contiene.
Lo real, como lo hemos visto en los distintos momentos que ha abierto la sede para pensarlo y en los documentos que circulan en nuestro ámbito, no tiene una sola acepción en Lacan, más bien es un concepto muy activo que circula por toda la enseñanza, que es velado en ésta por lo imaginario y lo simbólico, para finalmente imponerse como lo que pudiésemos considerar otro “concepto fundamental del psicoanálisis”, a no ser porque esto traería complicaciones, puesto que lo real, no se deja atrapar en un concepto.
Miller nos dice que la pregunta ¿qué es lo real?, es justamente la que no habría que formular, puesto que ella implica tener que aproximarnos a una definición, como quien busca una verdad, mientras que “lo real no se ajusta a la verdad, ni a una pregunta que apunte a definir lo verdadero sobre lo real. Por el contrario, es por la vía de las "respuestas de lo real"(1) que conviene avanzar en nuestra investigación.
Nos encontramos entonces en un campo como de arenas movedizas cuando nos referimos a lo real, quizás esta misma inestabilidad surge por el hecho de que el único medio con el que contamos para aprehenderlo es la palabra, una materialidad distinta a la de ese real que se nos escapa. El antecedente conceptual por excelencia, de lo que será postulado como Lo real por Lacan, lo encontramos en los textos freudianos bajo la forma del acontecimiento traumático, como lo inasimilable y lo que insiste en no dejarse olvidar.
En el seminario 11 lo real es presentado a través de la Tyche. Es una palabra que Lacan toma del vocabulario de Aristóteles en su investigación sobre la causa. En la mitología griega Tyche era la personificación del destino y de la fortuna, ella, en tanto diosa regía la suerte o la prosperidad de una persona o comunidad y lo hacía de una forma aleatoria; esta característica de lo aleatorio es lo que lleva a Lacan a emplear esa designación de Tyche, pues a él le interesa destacar que se trata de un “encuentro con lo real”…Dónde lo encontramos? No es previsible, se trata de “una cita siempre reiterada con un real que se escabulle”(2).
Tyche y automaton son en este seminario dos términos que se nos presentan como en oposición. Al automaton se refiere como el retorno, el regreso, la insistencia de los signos, mientras que “Lo real está más allá del automaton…lo real es eso que yace siempre bajo el automaton, y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa”(3). Es decir, que en lo que se enuncia, bajo la cadena que forman las palabras en el decir, se cuela como camuflado ese real, que sólo como por azar se encuentra para volver pronto a eclipsarse.
La tyche en tanto que encuentro con lo real, está en íntima relación con lo que acontece súbita y contingentemente. Miller se refiere a dicha tyche, para señalar: "Ese como al azar es ya el anuncio de lo que, en su última enseñanza, Lacan hará valer como lo real sin ley…, es decir, lo real como inasimilable"(4) y que en la experiencia se nos presenta como entramado en los significantes con el que se teje el discurso de un sujeto, en sus sueños, lapsus, síntomas, fantasmas y en fin, los semblantes con los que hace frente a ese real sin ley que insiste “en no dejarse olvidar”.
Lacan, hace aquí el análisis del sueño en el que el padre se queda dormido mientras vela a su hijo muerto, destaca que lo que despierta es esa otra realidad, que Freud describe así …el niño está al lado de su cama, lo toma del brazo, y le murmura con tono de reproche, Padre, ¿acaso no vez que ardo? Al respecto Lacan comenta que se siente en la frase misma que es demasiado tarde en lo que respecta a lo que está en juego, a la realidad psíquica que se manifiesta en la frase…que quien estaba encargado de velar el cuerpo, sigue durmiendo.
Cuando todos duermen (el padre, el hombre mayor que velaba el cuerpo, el niño de quien podría decirse que parece estar dormido)…en ese mundo sumido en el sueño sólo la voz del hijo se hizo oír “la frase misma es una tea – por sí sola prende fuego a lo que toca, y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo Unterlegt, lo Untertragen, lo real”. (67)
Se trata de lo real como algo a buscar más allá del sueño, en lo que éste ha recubierto, envuelto, escondido…real que gobierna nuestras actividades, por lo que en este seminario es articulado a la repetición. Todo lo que en ésta varía, se modula, esconde lo que se repite bajo la apariencia de lo nuevo. El niño lo muestra en sus juegos, y en su exigencia de que el final de un cuento sea siempre el mismo, que su realización contada se ritualice. “Esta exigencia de una consistencia definida de los detalles de su relato, significa que la realización del significante nunca podrá ser lo suficientemente cuidadosa en su memorización como para llegar a designar la primacía de la significancia como tal”(5). Entonces el universo significante no es suficiente para nombrar, para representar “esa otra realidad”.
La dimensión de tropiezo, de encuentro, de azar que aquí Lacan nos presenta bajo la denominación de la tyché, evoca para él un clinamen, ese punto del que se ocupó la filosofía presocrática. Ésta, necesitaba que hubiera dicho clinamen en alguna parte, con él, Epicuro se refería a la espontánea desviación de la trayectoria de los átomos. Dicha desviación rompe la cadena causal, determinista, de su movimiento; de este modo introduce un fundamento físico para justificar la acción libre, en los seres humanos, y el azar. Algo del orden de una desviación, de una conmoción, vendría a acontecer.
Hoy, muchos años después y con los desarrollos posteriores de Lacan, podríamos decir que allí donde reinaba el vacío, lo que no cesa de no escribirse, algo se escribe para un sujeto de manera inesperada y para siempre, una “desviación en su trayectoria” para seguir los planteamientos de Epicuro y Demócrito.
Ese clinamon presocrático guarda relación con el real azaroso, pues en el encuentro del cuerpo y la lengua, podemos situar un “acontecimiento físico”, que en adelante dará cuenta de las acciones del parletetre, dado que lo que se escribió en la contingencia, necesariamente se reiterará. La dimensión de encuentro se opone al orden propio del automaton, es ese el real que como tyché nos presenta el seminario 11.
Notas
(1) Gorostiza, L. Anfibologías de lo Real. Texto preparatorio al Congreso de la AMP 2014
(2) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidós. Argentina. 1987
(3) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidos. Argentina, 1987. Pa. 62
(4) MILLER, J.-A.: "Progrès en psychanalyse assez lents". En La cause freudienne. Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 78, Navarin, París, 2011.
(5) Lacan, J. Seminario 11 (1964). Paidos. Argentina, 1987. Pa. 69
El inconsciente freudiano y el nuestro
Hernán Joaquín Fonseca Jiménez (Profesor UPTC)
Lacan introduce el capítulo con una referencia suya que dice: “El inconsciente está estructurado como un lenguaje” (Lacan, Seminario 11, p. 28). Y agrega que se trata de un campo, hoy más asequible que antes. Lo que quiere decir que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje es que entre el sujeto y su constitución como tal hay una relación previa con el significante. El significante habita al sujeto antes de que este pueda realizar cualquier actividad consciente en el marco de la vida social. El significante al tocar al sujeto crea en él el campo: lo inconsciente. La incidencia significante es anterior a la inscripción del sujeto en el orden simbólico, el entorno cultural en el que le tocó vivir, e inscribe en él lo que Lacan denomina “líneas de fuerzas iniciales” (Seminario 11, p. 28).
Los significantes están en la naturaleza. Esperan al sujeto y antes de que pueda establecer lazo social primero inscriben en él ciertas relaciones: “Que organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las moldean” (Lacan, Seminario 11, p. 28). Esto lo que quiere decir es que desde el comienzo el sujeto cuenta con una marca, una singularidad con la que irá a todas partes. El significante está antes del sujeto, está en su cuerpo, antes de que cobre forma de sujeto.
Hay un momento de transición en el cual Lacan señala un lugar en torno del cual se mueve el psicoanálisis como campo, esto es, la lingüística, ciencia que abordó el tema de la relación significado y significante y de su juego combinatorio, y que en un comienzo llevó a afirmar que el inconsciente podía ser abordado como algo calificable, accesible y objetivable, sin que esta posición teórica se mantuviera, sino que más bien fue objeto de revisión y cuestionamiento y ha sido problémica, es decir, ha suscitado un interés investigativo.
En su presentación sobre lo inconsciente Lacan retorna a Freud para citar sus desarrollos teóricos respecto de su teoría sobre el inconsciente, a partir de los cuales empieza a elaborar su propia posición teórica. Para precisar de qué se trata el inconsciente freudiano Lacan retoma de Freud el tema de la causa, o mejor, “la función de la causa” (Lacan, Seminario 11, p. 29). En la perspectiva filosófica hablar de causa siempre deja una hiancia, algo que falta, un vacío. Y si bien Lacan no pretende filosofar sobre la causa, si quiere dejar en claro que no se puede racionalizar del todo: “Cada vez que hablamos de causa siempre hay algo anticonceptual, indefinido…En suma sólo hay causa de lo que cojea. Pues bien, en ese punto que intento hacerles atinar por aproximación se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto donde, entre la causa y lo que ella afecta, está siempre lo que cojea” (Seminario 11, p. 30). La causa, en primera instancia, y como algo que ocurre al hablar, es ranura, es hiancia: “Algo que pertenece al orden de lo no realizado” (Seminario 11, p. 30). El inconsciente freudiano es el de la hiancia. En este lugar el sujeto dice, o tendría que decir, soy causado. Y este encuentro con su causa lo remite a una posición ética.
Los conceptos de inconsciente antes de Freud, como el inconsciente romántico de la creación imaginativa, o el que pregonaba Jung después de Freud, o el que elaboró Eduardo Von Hartmann, no son el inconsciente de Freud. A estos inconscientes considerados como una voluntad oscura que comanda al sujeto o un antes de la consciencia, como si a lo consciente le precediera una especie de antesala que sería lo inconsciente, a esta visión Freud le opone un inconsciente en los siguientes términos: “Eso habla y eso funciona de manera tan elaborada como a nivel de lo consciente” (Lacan, Seminario 11, p. 32). Lo que para mí significa está afirmación de Freud es que lo consciente y lo inconsciente no son claramente discernibles, pues no es que el inconsciente vaya por este lado y lo consciente por otro, y se puedan deslindar e identificar (el que el Inconsciente tenga procesos tan elaborados como la conciencia no significa y “pierda así lo que parecía ser privilegio suyo”, no significa que podamos identificarlos) El problema es que ambos operan en el mismo lugar: el sujeto, y al mismo tiempo. Lo que hace difícil saber de entrada de qué se trata con el sujeto, y qué le hace, a veces, tan difícil vivir.
En la irrupción involuntaria e inesperada algo se produce y pasa al sujeto de la cadena significante, al sujeto del deseo metonímico, un algo que se manifiesta como: “Tropiezo, falla, fisura…Allí una cosa distinta exige su realización, una cosa que aparece como intencional, ciertamente, pero con una extraña temporalidad” (Lacan, Seminario 11, p. 32). Diferencia radical entre el sujeto del inconsciente y el sujeto de la conciencia y que habla de la división subjetiva. (diferencia entre el sujeto del enunciado y el de la enunciación que se pierde tanto como se vuelve a encontrar – P. 34)
El sujeto del inconsciente es un sujeto indeterminado como consecuencia de la ranura y el rasgo que produce el significante. Indeterminado quiere decir que aparece y desaparece: “Este se pierde tanto como se vuelve a encontrar” (Lacan, Seminario 11, p. 34). Y es un enigma. Además, para Freud el inconsciente cumple con una función primordial, la de borrar, tachar, rayar: “Pues bien, a este elemento operatorio del borramiento, Freud, desde el comienzo, lo designa con la función de la censura” (Seminario 11, p. 34). Y es en esta función donde recae el dinamismo del inconsciente.
Para cerrar esta presentación del inconsciente en dos de los capítulos del Seminario 11 quiero subrayar un planteamiento de Lacan que ofrece en el capítulo III El sujeto de la certeza: “El status del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, como se los he indicado, es ético” (Lacan, Seminario 11, p. 41). Esta fragilidad hace referencia a que en el plano óntico, plano de la realización del ser, el inconsciente se manifiesta como apertura y cierre, evanescencia, como lo evasivo, la pulsación de la ranura. Una instancia que lleva, en su interior un deseo que Freud calificó de indestructible (Seminario 11, p. 40). Deseo que se muestra y se esconde en la pulsación de la ranura. De esto se trata la fragilidad del inconsciente en relación con lo óntico. (En tanto el inconsciente, ha dicho, corresponde al orden de lo no realizado)
Por eso el status del inconsciente es ético. Y lo que entre líneas contiene esta afirmación es la pregunta por el lugar del deseo en el sujeto, y en el ámbito de su interacción con el otro: reconocer que no hay claridad, y que la presencia del deseo como deseo inconsciente implica la creación de un nuevo lazo social. El deseo obliga al sujeto a una relación ética distinta.
Referencias
Lacan, J. (1987). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
Lacan introduce el capítulo con una referencia suya que dice: “El inconsciente está estructurado como un lenguaje” (Lacan, Seminario 11, p. 28). Y agrega que se trata de un campo, hoy más asequible que antes. Lo que quiere decir que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje es que entre el sujeto y su constitución como tal hay una relación previa con el significante. El significante habita al sujeto antes de que este pueda realizar cualquier actividad consciente en el marco de la vida social. El significante al tocar al sujeto crea en él el campo: lo inconsciente. La incidencia significante es anterior a la inscripción del sujeto en el orden simbólico, el entorno cultural en el que le tocó vivir, e inscribe en él lo que Lacan denomina “líneas de fuerzas iniciales” (Seminario 11, p. 28).
Los significantes están en la naturaleza. Esperan al sujeto y antes de que pueda establecer lazo social primero inscriben en él ciertas relaciones: “Que organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las moldean” (Lacan, Seminario 11, p. 28). Esto lo que quiere decir es que desde el comienzo el sujeto cuenta con una marca, una singularidad con la que irá a todas partes. El significante está antes del sujeto, está en su cuerpo, antes de que cobre forma de sujeto.
Hay un momento de transición en el cual Lacan señala un lugar en torno del cual se mueve el psicoanálisis como campo, esto es, la lingüística, ciencia que abordó el tema de la relación significado y significante y de su juego combinatorio, y que en un comienzo llevó a afirmar que el inconsciente podía ser abordado como algo calificable, accesible y objetivable, sin que esta posición teórica se mantuviera, sino que más bien fue objeto de revisión y cuestionamiento y ha sido problémica, es decir, ha suscitado un interés investigativo.
En su presentación sobre lo inconsciente Lacan retorna a Freud para citar sus desarrollos teóricos respecto de su teoría sobre el inconsciente, a partir de los cuales empieza a elaborar su propia posición teórica. Para precisar de qué se trata el inconsciente freudiano Lacan retoma de Freud el tema de la causa, o mejor, “la función de la causa” (Lacan, Seminario 11, p. 29). En la perspectiva filosófica hablar de causa siempre deja una hiancia, algo que falta, un vacío. Y si bien Lacan no pretende filosofar sobre la causa, si quiere dejar en claro que no se puede racionalizar del todo: “Cada vez que hablamos de causa siempre hay algo anticonceptual, indefinido…En suma sólo hay causa de lo que cojea. Pues bien, en ese punto que intento hacerles atinar por aproximación se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto donde, entre la causa y lo que ella afecta, está siempre lo que cojea” (Seminario 11, p. 30). La causa, en primera instancia, y como algo que ocurre al hablar, es ranura, es hiancia: “Algo que pertenece al orden de lo no realizado” (Seminario 11, p. 30). El inconsciente freudiano es el de la hiancia. En este lugar el sujeto dice, o tendría que decir, soy causado. Y este encuentro con su causa lo remite a una posición ética.
Los conceptos de inconsciente antes de Freud, como el inconsciente romántico de la creación imaginativa, o el que pregonaba Jung después de Freud, o el que elaboró Eduardo Von Hartmann, no son el inconsciente de Freud. A estos inconscientes considerados como una voluntad oscura que comanda al sujeto o un antes de la consciencia, como si a lo consciente le precediera una especie de antesala que sería lo inconsciente, a esta visión Freud le opone un inconsciente en los siguientes términos: “Eso habla y eso funciona de manera tan elaborada como a nivel de lo consciente” (Lacan, Seminario 11, p. 32). Lo que para mí significa está afirmación de Freud es que lo consciente y lo inconsciente no son claramente discernibles, pues no es que el inconsciente vaya por este lado y lo consciente por otro, y se puedan deslindar e identificar (el que el Inconsciente tenga procesos tan elaborados como la conciencia no significa y “pierda así lo que parecía ser privilegio suyo”, no significa que podamos identificarlos) El problema es que ambos operan en el mismo lugar: el sujeto, y al mismo tiempo. Lo que hace difícil saber de entrada de qué se trata con el sujeto, y qué le hace, a veces, tan difícil vivir.
En la irrupción involuntaria e inesperada algo se produce y pasa al sujeto de la cadena significante, al sujeto del deseo metonímico, un algo que se manifiesta como: “Tropiezo, falla, fisura…Allí una cosa distinta exige su realización, una cosa que aparece como intencional, ciertamente, pero con una extraña temporalidad” (Lacan, Seminario 11, p. 32). Diferencia radical entre el sujeto del inconsciente y el sujeto de la conciencia y que habla de la división subjetiva. (diferencia entre el sujeto del enunciado y el de la enunciación que se pierde tanto como se vuelve a encontrar – P. 34)
El sujeto del inconsciente es un sujeto indeterminado como consecuencia de la ranura y el rasgo que produce el significante. Indeterminado quiere decir que aparece y desaparece: “Este se pierde tanto como se vuelve a encontrar” (Lacan, Seminario 11, p. 34). Y es un enigma. Además, para Freud el inconsciente cumple con una función primordial, la de borrar, tachar, rayar: “Pues bien, a este elemento operatorio del borramiento, Freud, desde el comienzo, lo designa con la función de la censura” (Seminario 11, p. 34). Y es en esta función donde recae el dinamismo del inconsciente.
Para cerrar esta presentación del inconsciente en dos de los capítulos del Seminario 11 quiero subrayar un planteamiento de Lacan que ofrece en el capítulo III El sujeto de la certeza: “El status del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, como se los he indicado, es ético” (Lacan, Seminario 11, p. 41). Esta fragilidad hace referencia a que en el plano óntico, plano de la realización del ser, el inconsciente se manifiesta como apertura y cierre, evanescencia, como lo evasivo, la pulsación de la ranura. Una instancia que lleva, en su interior un deseo que Freud calificó de indestructible (Seminario 11, p. 40). Deseo que se muestra y se esconde en la pulsación de la ranura. De esto se trata la fragilidad del inconsciente en relación con lo óntico. (En tanto el inconsciente, ha dicho, corresponde al orden de lo no realizado)
Por eso el status del inconsciente es ético. Y lo que entre líneas contiene esta afirmación es la pregunta por el lugar del deseo en el sujeto, y en el ámbito de su interacción con el otro: reconocer que no hay claridad, y que la presencia del deseo como deseo inconsciente implica la creación de un nuevo lazo social. El deseo obliga al sujeto a una relación ética distinta.
Referencias
Lacan, J. (1987). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
martes, 11 de marzo de 2014
Jornada de Carteles 2014-I
La Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis NEL-Bogotá
Invita a la
JORNADA DE CARTELES
Presentación de experiencias de trabajo y productos de cartel
Coordina: Gloria González
Sábado 15 de marzo de 2013
Hora: 9:30 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Sede de la NEL-Bogotá
ENTRADA LIBRE
lunes, 17 de junio de 2013
Violencia como efecto de discurso
S. Cortez
La Constitución
colombiana de 1991, define por primera vez a Colombia como un Estado social de
derecho, cuyo principio rector es la igualdad. Con esta Constitución, los
colombianos buscaron disminuir: la desigualdad –entendida como la brecha
existente entre los que más ganan y los que menos ganan- y la violencia exacerbada
que vive el país. Pero en contra-dicción a estos postulados, los factores
reales de poder, aprovecharon la misma Constitución para desmontar algunas leyes,
que disminuían en algo la brecha de la desigualdad, implementar la apertura
económica, en función del régimen de acumulación e instrumentar el régimen
jurídico y económico correspondiente. Por lo anterior no nos puede sorprender que
la desigualdad y los niveles elevados de violencia se mantengan. Colombia está entre
los seis países más desiguales del mundo.
Contrario al
principio de igualdad buscado, el moderno sistema capitalista introduce
transformaciones en la sociedad: confiere posición dominante a lo económico por
oposición al predominio de lo político e ideológico de sistemas anteriores… “la
riqueza es la fuente del poder”, bajo sistemas anteriores ocurría lo contrario,
actualmente “la ley del valor gobierna no sólo lo económico sino toda la vida
social” (1)
En
oposición también a los principios fundamentales consignados en la
Constitución, el capitalismo, (modelo neoliberal) se rige por principios
teóricos opuestos a los allí consignados: “el papel positivo de la desigualdad,
la eliminación de la función económica y social del Estado y, por tanto de
cualquier acción redistributiva de éste; la operación del mercado en todas las
esferas de la actividad humana y, la validez del subjetivismo como criterio de
verdad, por lo tanto fuente de explicación de los fenómenos económicos,
políticos y sociales”. (2)
La historia
colombiana, por décadas ha estado signada por el despojo de la tierra, el
desplazamiento, las masacres, la desigualdad, la corrupción,-carrusel de la
contratación, carrusel de las pensiones, la parapolítica-, el narcotráfico,
fenómenos todos asociados con la voracidad del capital. “La guerra en Colombia comenzó en la lucha por
la tierra y continua en una lucha por las bonanzas” (3).
Este
trabajo se plantea como hipótesis, que en gran parte, la violencia, y la
desigualdad colombiana son efecto del modelo neoliberal, modalidad del discurso
capitalista, y se pregunta por el poder político de la Constitución inmersa en
el sistema económico dominante que produce los efectos comentados.
Para ello y
siguiendo a Zizek diferencio dos clases de violencia, la violencia subjetiva,
entendida como la producida por sujetos que alteran el orden político, social,
familiar, quienes no parten de un nivel cero de violencia, y la violencia
objetiva sistémica atribuible al Estado: efecto del “funcionamiento homogéneo
de los sistemas económico y político”. El discurso hegemónico de la modernidad
en su tensión interna tiene dos formas de existencia: el capitalismo y el
totalitarismo. El Capitalismo entendido a la manera marxista, en que el hecho
fundamental es la lógica capitalista de la integración de la plusvalía en el
funcionamiento del sistema. (4)
Para Marx
es a la plusvalía, el objeto al cual apunta el deseo capitalista y que sustrae
al proletario. En lenguaje de Lacan la plusvalía es la causa del deseo de toda
la economía capitalista, proletarios incluidos. La plusvalía se convierte en
objeto perdido, perdido por razón del robo por lo tanto objeto a recuperar, hay
un solo sujeto, el sujeto como beneficiario de plusvalía. La actual abundancia
es equivalente a la producción de una falta que se agujerea siempre más en los
individuos. La pulsión causada es la misma. (5)
Para Lacan
los discursos son modalidades de lazo social, es decir que las relaciones entre
los seres humanos implican en cada discurso una regulación de los goces, para
que un lazo sea posible. La paradoja es que aunque define los discursos como
lazo social, el discurso capitalista
deshace los lazos sociales.
Aunque la constituyente
que dio origen a la Constitución de 1991 se convocó para disminuir la desigualdad y la violencia, no produjo los resultados
esperados, tampoco se producirán, mientras estemos atrapados en el modelo
capitalista que en este momento gira alrededor de la palabra crisis, como lo dice
Jorge Alemán en su conferencia Soledad: Común- Política y Psicoanálisis.(6)
“Define la
palabra crisis, no como estado de excepción sino como nuevo modelo de
acumulación de capital. Acumula y Renuncia. Acumula en una figura genérica
denominada los mercados y Renuncia el sujeto, que no entiende como su renuncia
no le pone nunca freno al proceso de acumulación… cada vez que entrega espera
que se calme la voracidad de ese lugar encarnado por los mercados.
Un estado
de excepción del capital, donde observamos un movimiento circular que consiste,
en que bajo el pretexto que hubo un gasto excesivo, que se dilapidó el dinero
de una manera injustificable, hay que compensarlo con austeridad para que
vuelva la confianza que hay que restablecer, que hay un movimiento circular
porque la confianza no retorna nunca. La austeridad va haciendo sus estragos,
se va mostrando que en esa alianza de los poderes financieros, los políticos,
los vínculos sociales están de más y se describe al movimiento circular no como
tal sino como una cura. …En este movimiento circular que va de un lado la
acumulación y del otro la renuncia, el capital acumula, el sujeto renuncia, y
no entiende como su renuncia no le pone nunca freno al proceso de acumulación. Así
describió Lacan el discurso capitalista, como un movimiento circular donde todo
el tiempo hay un proceso de renuncia y acumulación simultáneas.
Es
importante señalar que este movimiento circular requiere un sujeto que lo
sostenga incluso bajo la modalidad extrema de la servidumbre voluntaria.
En el
corazón de este movimiento está lo que Freud designó como superyó, el primero
que estableció una lógica donde se nos impone una renuncia para que se acumule
eso a lo que se renunció. Lo que describió Freud en el centro mismo del
malestar en la civilización bajo el nombre de superyó, es un mandato imposible
de satisfacer que tiene como cualidad más específica, más singular, que nos
obliga a renunciar a nuestras satisfacciones y precisamente el goza, esa
instancia goza de nuestra renuncia. El superyó tiene esta forma inédita que
consiste en acumular una satisfacción que se nutre de la satisfacción a la que
el sujeto renuncia. El sistema capitalista nos desplaza bajo el pretexto de lo
excepcional porque no necesita de los vínculos sociales, ya no necesita de los
lazos sociales,…lo único que se realiza todos los días es este movimiento, la
modalidad de desplazarnos es bajo un estado de excepción”.
Este movimiento
circular de acumulación y renuncia, que constituye el discurso capitalista, sostenido
por el Estado mediante el régimen político y económico, y por el sujeto, que no
se revela, renuncia esperando que se restablezca el modelo, incluso bajo la
servidumbre voluntaria, en la soledad de su goce, que impone el individualismo
contemporáneo, me permite afirmar que ese modelo circular produce la
desigualdad y la violencia que tenemos, y mortificado este modelo, de tanto en
tanto, por el llamado conflicto interno, se lo busca terminar, promulgando una
nueva Constitución, para continuar el movimiento circular descrito, y que sólo será
posible modificar, cuando aparezca un sujeto distinto al que está comprometido en
el movimiento circular del superyó, que espera a través de su renuncia algún
día cambie algo.
Y termino
contándoles que después de una larga experiencia laboral en economía política en
este país, esperando encontrar un equilibrio razonable, y no encontrar en ella
la respuesta, busqué la causa de los desequilibrios existentes, hasta la
producción de la guerra, en una breve aproximación a la filosofía, a lo óntico,
y no hallando tampoco en ella la respuesta, decidí incursionar directamente en
el psicoanálisis, para intentar dar cuenta del deseo que habita al sujeto, que produce
los resultados anotados.
Notas:
1. Amin,
Samir. Los fantasmas del capitalismo. El Ancora Editores. Bogotá 1999. P 16
2. Ahumada,
Consuelo. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana . El
Ancora Editores. Bogotá 1998. P.115
3. Naciones
Unidas. El conflicto, callejón con salida. P. 6
4. Zizek,
Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Londres 2008. P. 10
5. Soler,
Colette. Discurso capitalista
6. Alemán,
Jorge. Conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
Granada, 15 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)